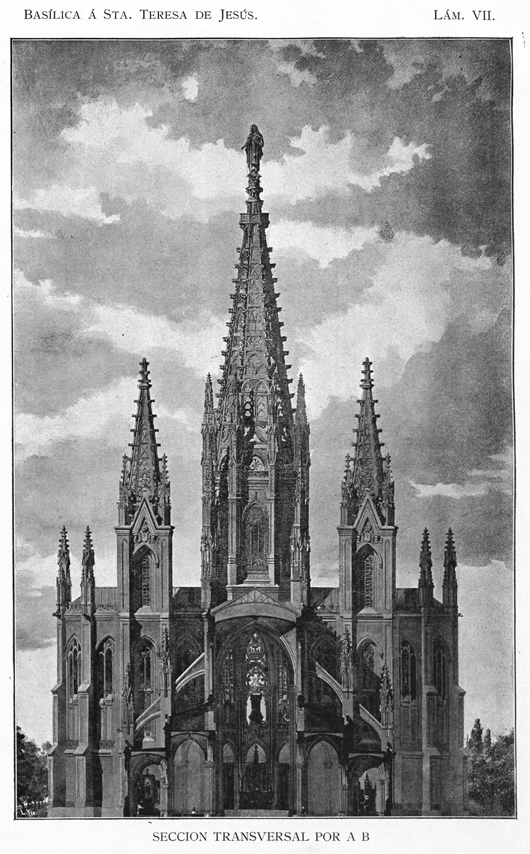Estudio: Stanhope Gate Architecture, Londres.
Alireza Sagharchi, Director
Simon Lilley, Director Asociado
Ewa Pujszo, Proyectista Asociada
Roman Stuller, Asistente de Arquitectura
Pawel Wiecek, Asistente de Arquitectura
Alireza Sagharchi, Director
Simon Lilley, Director Asociado
Ewa Pujszo, Proyectista Asociada
Roman Stuller, Asistente de Arquitectura
Pawel Wiecek, Asistente de Arquitectura
Acuarelas: Chris Draper
Infografías: Nabeel Shehadah
Cliente: C Group Developments & McLaren Property.
Project Manager y Consultores de presupuesto: STACE LLP
Ingeniero de estructuras: BWB Consultancy
Ingenieros Mecánicos y Eléctricos: KUT Partnership
Interiorismo: Lawson Robb
Infografías: Nabeel Shehadah
Cliente: C Group Developments & McLaren Property.
Project Manager y Consultores de presupuesto: STACE LLP
Ingeniero de estructuras: BWB Consultancy
Ingenieros Mecánicos y Eléctricos: KUT Partnership
Interiorismo: Lawson Robb
-o0o-o0o-o0o-
La ciudad de Londres fue, desde el pavoroso incendio de 1666 hasta los destructores efectos de los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, un exponente del buen hacer del clasicismo y de la variedad de su léxico, el cual evolucionó y se adaptó a las necesidades d tiempo sin perder su esencia y sus principios tal y como si de un lenguaje se tratara. Esta continuidad quedó rota tras el Blitz, cuando la reconstrucción de la ciudad quedó acaparada en exclusiva por el Movimiento Moderno. Lo que en principio surgió como una necesidad, pronto se convirtió en una obligación, y la arquitectura moderna se impuso no sólo sobre los solares afectados por los bombardeos, sino en todos aquellos que sufrieron de la especulación en la que pronto degeneraron los otrora prístinos principios de los arquitectos modernos. En el mejor de los casos, las elegantes mansiones georgianas y victorianas de los distritos residenciales de la “City” y el “West End” acabaron reconvertidas en oficinas y compartiendo su espacio urbano con nuevos y anómicos bloques de acero y vidrio.
Sin embargo, recientes cambios en la política residencial de Londres están provocando que muchos de estos edificios de oficinas, ya sean reconvertidos o de nueva planta, recuperen su uso original. En ocasiones, esta recuperación del uso original va acompañada de una recuperación de la esencia clásica del edificio. La arquitectura clásica permite una versatilidad léxica tal que no es necesario acudir a reconstrucciones arqueológicas o historicistas del tipo “donde estaba y como era” sino que por sí mismo es capaz de dar continuidad efectiva al tejido urbano histórico sin incurrir en las violentas imposiciones formales que introdujo el Movimiento Moderno. Este es el caso del edificio de viviendas en Mayfair que traemos a colación, proyecto del arquitecto Alireza Sagharchi.
Contexto histórico.
El edificio propuesto sustituye a un bloque de los años 30, si bien con anterioridad el solar acogió un edificio de mediados del siglo XVIII que superaba en escala y detalle a sus vecinos. Es por ello que la Oficina de Planeamiento de Westminster aceptó la propuesta de crear un edificio que tuviera a la vez un carácter único y continuara la tradición georgiana de sus vecinos. Esta intervención clásica es la primera de su género en décadas y se integra armoniosamente con las propiedades históricas adyacentes a la vez que mantiene una identidad propia como actuación moderna realzando el carácter del Área de Conservación de Mayfair. Este área de conservación se caracteriza por una malla ortogonal de manzanas orientadas conforme los puntos cardinales, con edificios ocupando su perímetro y permitiendo, originalmente, grandes patios interiores. Muchos de estos edificios son de época georgiana y conforman fachadas continuas que definen el carácter de las calles y plazas. Alrededor de Grosvenor Square se pueden encontrar grandes mansiones y al sur de la misma se levanta el moderno edificio de la embajada de Estados Unidos, obra del arquitecto Eero Saarinen.
El primer edificio en ocupar el solar data de 1725, obra del arquitecto y estuquista Edward Sheppard y que fue descrito como “una mansión noble y magnífica con una fachada de piedra”. En 1771 Robert Adam recibió el encargo de reconstruir el edificio, aunque parece que sus diseños no terminaron de convencer a su cliente, una tal Elizabeth Wedell, quien finalmente acabó encargando la obra a Samuel Wyatt, dándose inicio a las mismas en 1787.
Alzado del edificio original del siglo XVIII
El edificio actual data de 1936 y es obra de Prestige & Co con proyecto de William Edward Masters. Inicialmente concebido como una gran casa familiar, el edificio fue subdivido en apartamentos menores a principios de la década de 1960, probablemente debido a daños por el Blitz, y nuevamente alterado en 1977.
Estado actual
Proyecto
El programa prevé la demolición del edificio existente y la nueva ocupación del solar con un edificio de apartamentos de tamaño familiar con área de esparcimiento privada. El carácter clásico del edificio se integra armoniosamente con los edificios georgianos aledaños, a la vez que mantiene una identidad única como edificio sostenible de gran calidad que contribuye positivamente al área de conservación.
Infografía con el edificio propuesto en su emplazamiento real.
El edificio original del siglo XVIII superaba a sus vecinos en escala y detalle, con un gran frontón en piedra y una arcada en planta baja que le conferían una identidad propia alterando el ritmo horizontal de la fachada urbana. Durante las consultas previas en la Oficina de Planeamiento y Conservación de Westminster se acordó que el nuevo edificio también debería poseer un carácter único a la vez que se integraba con sus vecinos.
Se consideraron varias opciones, todas ellas con una composición centralizada pero variando el número de huecos. De todas ellas, la de tres huecos parecía la más apropiada para este contexto. Comoquiera que la fachada frontal es más ancha de lo habitual para una división en tres huecos, se ha definido un volumen central más estrecho que el ancho de medianera que sobresale ligeramente hacia la calle.
Bocetos del arquitecto con diferentes disposiciones de huecos de fachada.
Materiales y detalles arquitectónicos y constructivos.
La fachada será construida en mampostería resistente tradicional, con una hoja exterior de piedra natural de Portland de máxima calidad y juntas de mortero de cal, y una interior de fábrica de ladrillo. Las juntas y detalles de cantería se cuidarán al máximo. Estos detalles incluyen una planta baja rusticada, un balcón corrido sobre modillones con rejería metálica, jambas y entablamento en las ventanas, y un frontón abierto rematado por una acrótera. Todos los elementos se han diseñado usando los métodos clásicos de proporción.
Alzado del edificio propuesto
-o0o-o0o-o0o-
Para saber más: